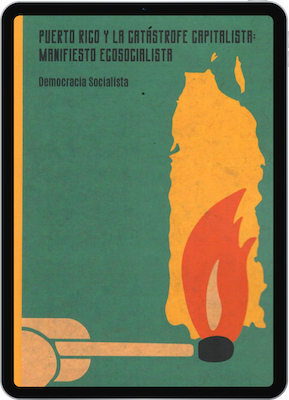Crisis climática
lectura de 3 minutos
Como se sabe, el cambio climático es producto del calentamiento global. El calentamiento global es resultado de la acentuación del efecto invernadero como consecuencia de la acumulación de dióxido de carbono (CO2) y otros gases en la atmósfera. Ese aumento de CO2 en la atmósfera se debe, sobre todo, al incremento de la quema de combustibles fósiles —el carbón, el petróleo y el gas— a partir del inicio de la revolución industrial.
Los efectos de ese aumento ya se palpan y no dejarán de acentuarse. Entre esos efectos se encuentran: olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas (con consecuencias letales para muchas personas); retirada o desaparición de glaciares que proveen agua para millones de personas; la aceleración de la transformación de regiones en desiertos; la desintegración de las capas de hielo polares y en Groenlandia y la consecuente elevación del nivel del mar, con la resultante amenaza a vastas zonas costeras en todos los continentes; cambios en los patrones de precipitación, en el comportamiento de las corrientes marinas y, por tanto, en las temporadas de lluvia o monzones que impactarán negativamente la pesca y los rendimientos de la agricultura; la intensificación y mayor frecuencia de eventos extremos como sequías, inundaciones, tifones y huracanes; la alteración de los vectores de enfermedades (mayor alcance de mosquitos en zonas más altas o regiones más templadas, por ejemplo) y la aceleración de la extinción de especies, es decir, una grave pérdida de biodiversidad; la alteración de la relación de distintas especies, obligadas a emigrar y entrar en contacto unas con otras y con seres humanos, que propicia el surgimiento de nuevas pandemias.
Estos procesos amenazan con desatar un movimiento que se alimente a sí mismo: la pérdida de hielo polar, por ejemplo, reduce el reflejo de luz solar hacia el espacio, lo cual acelera el calentamiento que, a su vez, acelera la pérdida de hielo polar. Este conduce a cam- bios irreversibles que harán la vida en el planeta cada vez más pobre y difícil. Como señala en Puerto Rico el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático: "El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria. Hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos."
Para enfrentar esta situación, es urgente reducir las emisiones globales de CO2. Entre otras medidas, esto requiere: la transición acelerada a fuentes de energía renovable, como el sol, el viento y el agua; la protección y extensión de bosques que retiran el carbono de la atmósfera; una radical reducción de la dependencia en el automóvil privado, remplazándolo con transporte colectivo; la reconstrucción planificada de las ciudades que incluya la sustitución del desarrollo desparramado (dependiente del automóvil), por asentamientos densos con vecindarios, comercios, servicios (escuelas, clínicas, tiendas, colmados) y centros de trabajo conectados por transporte colectivo y por carriles para bicicletas y rutas peatonales; la adaptación de las viviendas y otras instalaciones para el mejor uso de energía (ventilación, calefacción, utilización de energía solar, etc.); la adopción de la agricultura ecológica que reduzca emisiones, aumente la captura de carbono y garantice la seguridad alimentaria de cada país; la elaboración de productos más duraderos, diseñados para que puedan repararse fácilmente y reducir la producción de productos desechables, es decir, remplazar la obsolescencia programada con la durabilidad programada; la mayor reducción posible de la distancia (y la necesidad de transporte) entre la producción y el consumo, lo que se conoce como relocalizar la producción. Es decir, se requiere una profunda alteración de la división mundial del trabajo existente.
Esa división internacional del trabajo, impuesta por las economías desarrolladas, especializó a los países subordinados en la producción para la exportación y fomentó actividades ecológicamente destructivas (como el monocultivo y la deforestación, entre otras). Al igual que en el mundo desarrollado, un programa climático para estos países requiere una transición rápida a energías renovables; el cese de la deforestación y de la extracción de petróleo y gas; la localización de la producción, es decir, reducción de la producción para la exportación y disminución de la dependencia en las importaciones, lo que implica el aumento de la producción de alimentos para el mercado interno.
Sin embargo, en la actualidad la deuda de los países en desarrollo los obliga exportar para obtener las divisas necesarias para pagarla. Por otro lado, las reglas de la Organización Mundial del Comercio prohíben cualquier intento de favorecer a los productores locales por considerarlo como violaciones de los principios del libre comercio. Tampoco se puede esperar que emprendan tal transición con su limitada base financiera y su débil base tecnológica.
Por tanto, un programa climático global debe incluir la cancelación de esa deuda y el reconocimiento del derecho de los países en desarrollo a proteger la producción para el mercado interno, así como una transferencia masiva de recursos de los países desarrollados.